 |
|
 |
 |
| |
|
 |
 |
| |
| La última luz de Claudio Bravo |
| |
| |
| Texto: Toño Angulo Daneri, desde Taroudant |
| Fotografías: Erick Mólgora |
|
| La Tercera, 19 de Junio de 2011 |
|
 |
|
| |
 |
| Detalle del cuadro que el pintor le dedicó a su amigo Bachir Tabshish. |
 |
| Un rincón de la casa del artista. |
|
El pintor Claudio Bravo murió de dos infartos en su finca de Taroudant, al sur de Marruecos. Ese fue su tercer y último refugio en ese país, al que llegó hace cuatro décadas. Recorrimos este lugar de 700 mil m2. El guía fue Bachir Tabchich, quien durante 32 años fue su asistente, guardaespaldas, amigo más cercano. Y quien sepultó sus restos bajo las cerámicas de este palacio.
Sobre el escritorio de su estudio de trabajo, dos hojas de papel escritas a mano dan cuenta de una de las preocupaciones que inquietaban a Claudio Bravo días antes de morir. Unos metros más allá está su caballete de pintura, hoy ya sin lienzo, como un perchero en desuso. Detrás, la mesa con sus pinceles, todos limpios, ordenados por tipos y tamaños, en grupos de 20 ó 30, en unos cilindros de madera con forma de jarrones. Al lado, sus estuches de lápices, óleos y pasteles. Aquí y allá, unas mesitas de centro donde se puede ver su último paquete de cigarrillos -Marlboro Gold White-, un ejemplar de "Claudio Bravo, dibujos y pinturas" -en la nueva edición de Lerner & Lerner de 2004-, el catálogo de una exposición en el MoMA de Nueva York y dos números recientes de Condorito, uno de ellos titulado "La boda real". |
Las hojas de papel escritas a mano reproducen un calendario de mayo y junio de 2011. Mayo empieza el domingo 15, el primer día del tratamiento que el pintor había comenzado después de que le diagnosticaran epilepsia. Las anotaciones dicen que estaba tomando Rivotril gotas, de 2,5 miligramos, y Tegretol, comprimidos, de 200. A la sexta semana debía hacerse un análisis de sangre. A la vigésimo cuarta, tenía consulta con la neuróloga. Las anotaciones se interrumpen a la tercera semana, exactamente el sábado 4 de junio. Ese día, minutos después de las ocho de la tarde, en este mismo estudio de su finca a 10 kilómetros de Taroudant, Marruecos, Claudio Bravo tuvo dos infartos que acabaron con su vida mientras era conducido al hospital de Agadir, a unos 80 kilómetros de distancia. Tenía 74 años y, como de costumbre, llevaba encerrado en su estudio, pintando, desde las 10 de la mañana. -Si yo hubiese estado aquí- se lamenta Bachir Tabchich, una semana después-, tal vez no habría pasado. Tal vez lo habría llevado a otro hospital. Tal vez, Claudio todavía seguiría vivo.
La historia de Claudio Bravo en Marruecos no se puede reconstruir sin las palabras de Bachir Tabchich. Desde que se conocieron en 1979, cuando el pintor llevaba siete años viviendo en Tánger y Bachir jugaba profesionalmente al fútbol en el equipo de la ciudad, nunca más se separaron. Y si en un momento tuvieron que hacerlo, fue un distanciamiento puramente físico, obligado por las circunstancias: por ejemplo, cuando Bravo dejó Marrakech, adonde había llegado de Tánger, y se instaló en Taroudant, pero Bachir ya tenía mujer e hijos y no le resultaba tan fácil mudarse por segunda vez sin provocar una pequeña conmoción familiar. Como siempre, se resolvió con una llamada telefónica: "Bachir, por favor, te necesito aquí conmigo".
En estos 32 años, Bachir se fue convirtiendo de a poco en le patron, como lo llaman los 21 empleados que trabajan para la finca. Es el administrador de todo lo que se produce, compra, vende, se hace o se deja de hacer dentro de los 700 mil metros cuadrados que tiene esta propiedad comprada por Bravo en 2002. Es el que elige a los proveedores de carne y pescado fresco para la cocina. El que decide si otros agricultores del pueblo pueden entrar a llevarse naranjos u olivos para trasplantarlos en sus tierras. El que dice cuándo las dos piscinas han sido limpiadas correctamente. El organizador de los viajes que Bravo realizaba -cada vez menos- a Nueva York, Madrid, París o Santiago. Su chofer personal. Su guardaespaldas. Su consejero cuando el pintor estaba triste, decepcionado o furioso. El único, primero, y más tarde una de las dos únicas personas en el mundo junto con su primogénito Rashid -Teté, según el sobrenombre que el hoy joven Rashid como Bravo empleaban para llamarse el uno al otro-, que tenía autorización para entrar en el estudio del pintor sin anunciarse. Cuando se conocieron, Claudio Bravo debía tener 42 años; Bachir, 24.
|
 |
| Bashir, el amigo y colaborador más cercano de Claudio Bravo. |
 |
| La sala Warhol, con ocho Marilyn autografiadas por el padre del pop art. |
 |
| No es una pintura: es el estudio del artista. |
|
-Tras un viaje por Europa, un amigo que era el guardián de la finca de Claudio en Tánger me avisó que su jefe había despedido a su chofer y estaba buscando un reemplazo, recuerda Bachir-, mientras recorremos el camino de tierra flanqueado por palmeras que van desde la entrada de la finca hasta el palacete de Bravo.
-Por entonces, yo era más serio que ahora- prosigue Bachir-, no tenía sentido del humor y, en cambio, Claudio andaba en su época hippie, el pelo largo, siempre haciendo bromas. Tiempo después me contó que, cuando me vio, dijo: 'Este no me va a durar ni quince días'. Y mira, hemos estado juntos 32 años.Al recordarlo, Bachir llama al pintor Claudio, con familiaridad, aunque admite que en persona siempre lo trató de usted. Bachir tiene hoy 56 años, la barba y los cabellos blancos recortados muy prolijamente, el andar pausado, la barriga crecida de quien ha sido deportista y hoy sólo se mueve en auto, y también una elegancia consustancial que va más allá de su vestimenta impecable, con vestón y pantalones claros de lino, finos anteojos sin marco y sombrero de paja. Revisando fotos antiguas, parece como si no poco de la facha y actitud de Claudio Bravo se hubiesen trasladado a Bachir por contagio involuntario. Por haber nacido en Tánger cuando esta ciudad era todavía un condominio de países como Bélgica, Estados Unidos, Francia y sobre todo España, él habla un castellano perfecto, con acento español, cruzado a veces por un término chileno. Con Bravo hablaban en francés, el segundo idioma del país, que el pintor conocía bien. Y con nosotros -el fotógrafo y yo-, en una mezcla de inglés, francés y una que otra palabra suelta en castellano, como "moreno", que era como el pintor llamaba al guardián Boushaib, un negro canoso y muy alto, que vive y trabaja en la finca desde que Bravo la compró. Cuando el pintor estaba de buen humor, recuerda Boushaib, se paraba a su costado y le preguntaba en francés: "¿Y, moreno, quién es más alto, tú o yo?". -Tenía muy buen carácter en general, pero a veces también muy malo. Supongo que es lo que les pasa a los artistas, que les viene con el arte. Esto lo dice Bachir, |
comentando la anécdota de Boushaib. Pero lo siguiente lo repetirá varias veces mientras recorremos la finca: "Claudio renunció a todo por la pintura. A su familia, a formar una nueva familia, a tener hijos, a enamorarse, a viajar. A tener eso que llamamos una vida normal. Por eso era como era, tal vez un poco extraño para los demás, que no entendían por qué no celebraba su cumpleaños, ni la Navidad, ni el Año Nuevo ni nada, o por qué se pasaba hasta 12 horas trabajando y las otras 12 durmiendo. Creo que nadie, ni sus hermanas favoritas, ni sus padres, ni sus pocos buenos amigos lo entendieron nunca del todo".
-¿Y usted, Bachir?
-Yo, yo creo que con el tiempo llegué a ser como el hijo que él nunca tuvo. En el estudio y en varias partes de la casa hay fotos donde aparecemos Claudio, Rashid y yo. Cuando Rashid nació, uno de los primeros en cargarlo fue Claudio. "Qué cosa tan pequeñita has traído a esta casa, Bachir", me dijo. Cuando Rashid empezó a hablar, al señalar algo que quería que Claudio viera decía: "Te-te-te…". Por eso se llamaban Teté el uno al otro. Más tarde, Rashid se metía en su estudio, cogía sus lápices y Claudio le enseñaba a dibujar. Por último, dejó nuestra casa, la casa familiar, y se mudó con Claudio, al cuarto de al lado. Si Claudio estaba enfermo o tenía pesadillas, llamaba a Rashid para que lo atendiera o para conversar. Yo creo que si hay alguien a quien Claudio quiso más que a mí, fue a Rashid. Conmigo era como un padre, cariñoso hasta un límite, pero exigente. Con Rashid fue más como un abuelo.
-Bravo, Bravo, Bravo…
Los taxistas estacionados al lado de la puerta El Khemis corren la voz. Dos extranjeros quieren ir a la maison de Claudio Bravo. Para comprobar que están en lo correcto, lo repiten también con otras palabras: peintre, artiste y mort, en francés, y Chile, en castellano. La mayoría sabe de quién se trata y dónde queda su maison. En eso comparten información con los funcionarios de sanidad y los anticuarios de Taroudant. Si esta pequeña ciudad, a 220 kilómetros al sur de Marrakech, es conocida en el mundo es por haber sido el último refugio del pintor chileno, el mismo que donó dinero para una escuela y un hospital en el pueblito donde está su finca, en las afueras de Taroudant. Una ciudad pobre incluso para los estándares de la región.
|
 |
| Los salones del palacio son enormes, de techos altos, con ventanales gigantescos. |
 |
| Bachir sepultó al artista en el suelo de lo que ambos llamaban el museo de las cerámicas. |
|
En el corazón de la finca está el palacete de Claudio Bravo.
Según Bachir, fue diseñado
por el propio pintor, basándose en la distribución de su primera residencia en Tánger. Los ambientes son enormes y espaciosos, de techos altos, puertas de madera maciza, gigantescos ventanales -ubicados de tal forma que por ellos entre la luz, pero no caiga ni muera el sol-, y paredes interiores pintadas de blanco, beige o gris tan suave que los objetos dispuestos en una estancia adquieren una extraña tridimensionalidad, como si flotaran en ella.
Estamos ahora en lo alto del alminar de 25 metros de altura que el pintor había dibujado y mandado a levantar al lado de la mezquita, construida a su vez para que los empleados musulmanes pudieran rezar. Desde allí es posible ver cada una de las partes que conforman el lugar. Las decenas de hectáreas de naranjos rodeados por olivos. El sendero flanqueado por palmeras que conduce al palacete o casa principal. La laguna artificial para almacenar el agua que requieren los sembradíos y que fue diseñada por Bravo a imagen y semejanza del Jardín de la Menara, en Marrakech. La zona de estacionamientos para ocho autos, el tractor y las dos calesas del pintor. Las cuadras con los 25 caballos árabes pura sangre y sus campos de entrenamiento y paseo. La casa de Bachir, con sus dos plantas y dos terrazas.
|
-Este lugar está al sur de Marrakech, y Marrakech, al sur de Tánger. Es como ir metiéndose dentro de un país. ¿Sabe por qué Bravo eligió este pueblito de Taroudant como su residencia definitiva en Marruecos?- le había preguntado a Bachir al principio del encuentro.
Como toda respuesta, abrió los brazos, como una réplica de aquel autorretrato de Claudio Bravo en el que imitaba al famoso hombre de Vitruvio.
Ante mi silencio, tuvo que explicarlo:
-Claudio era pintor- dijo-, por eso eligió este lugar. Mira el paisaje, la luz. A un lado, la cordillera del Alto Atlas. Al otro, las pequeñas montañas del Anti-Atlas. Imagínatelo en invierno, con los picos cubiertos de nieve y el desierto del Sahara empezando por allá.
"En el comedor, Bravo solía comer solo en su mesa para seis personas, y siempre en el mismo sitio: al lado izquierdo, nunca en la cabecera"
El día en que recorrimos este lugar guiados por Bachir fue el domingo 12 de junio, ocho días después del fallecimiento de Claudio Bravo. Afuera los termómetros marcaban 38 grados. Dentro de la residencia, sin embargo, no hacía falta el aire acondicionado. Al trasponer la entrada principal -uno de esos clásicos portones árabes rematados por una ojiva-, hay dos salitas de visita que podrían recibir el nombre de sus motivos predominantes. Primero, la Salita de los Caballos: una escultura descomunal, a tamaño real o más, junto a otra más pequeña a la que Bravo le sobrepintó los músculos para que pareciera una de esas maquetas con las que se enseña anatomía equina en las facultades de veterinaria. E inmediatamente después, la Salita Bacon, con seis originales autografiados por el célebre expresionista irlandés.
A partir de aquí, como en todo palacete, el recorrido deja de ser recto para abrirse hacia los costados. Si uno sigue de frente, encontrará el gran patio de la piscina recreativa, rodeado por puertas y mamparas. La piscina deportiva, muy angosta, con sus 25 metros de largo y poco más, está en otro patio, al lado de un jardín tan grande como un campo de fútbol sala. La biblioteca conecta con el gran salón, éste con la Sala Warhol -ocho Marilyn autografiadas por el padre del pop art-, y ésta con el comedor, donde el pintor solía comer solo en su mesa para seis personas, y siempre en el mismo sitio: al lado izquierdo, nunca a la cabecera. Si uno toma por otro lado, lo que encontrará será un claustro con la pileta en el medio, los jardines con árboles, arbustos y flores muy bien cortados, y varias banquitas blancas en los extremos. Y justo delante -o detrás- del claustro, el estudio de trabajo de Bravo. Un largo espacio con dos juegos de sillones y donde el pintor se pasaba trabajando la mayor parte de su vida.
Lo que impresiona hoy de la finca y el palacete no es su majestuosa espectacularidad ni su maniático orden aplicado al sentido de la estética. Hay baúles, esculturas, piezas de cerámica o restos de columnas romanas hasta en los pasillos que conectan una estancia con otra. Pero no. Lo que impresiona de verdad, o mejor dicho, aquello que realmente conmueve, es que ese orden armonioso y aparentemente inflexible ha sido quebrado por el propio pintor al dejar en herencia los cuadros que tenía en esta casa a su hermana Ana María.El domingo en que estuvimos allí, los cuadros ya habían sido descolgados de sus paredes y en su lugar quedaban los clavos y las armellas. Durante los minutos que hablamos con Ana María Bravo, nos contó que, en efecto, el pintor le había dejado a ella toda la obra que hasta ese momento no había vendido. En muchos casos, porque se trata de su obra nueva, que aún no había sido entregada a sus representantes de la galería Malborough de Nueva York, pero en otros porque, según contaba el propio pintor en las pocas entrevistas que concedió en vida, eran sus cuadros favoritos, aquellos de los que nunca quiso desprenderse.
Bachir, que según Ana María Bravo es la persona que mejor conocía a su hermano, ha heredado la finca y tiene planes de convertir el palacete en un museo. Con el resto de la propiedad aún no sabe qué hacer. Sabe lo que cuesta mantenerla -la finca, los 21 empleados, los caballos…- y sabe también que Claudio Bravo no lo hacía con el dinero que obtenía de los naranjos. Una opción es vender las tierras agrícolas y destinar parte de esos fondos a imprimir lienzos fotográficos que reproduzcan los cuadros que Bravo mantenía dentro del palacete. Así, la maison volvería a tener la apariencia que tenía antes, como si su único y auténtico dueño siguiera allí.
Lo que por el momento está fuera de sus planes es volver a Tánger o Marrakech. El mismo se ha encargado de enterrar a Claudio Bravo en el suelo de lo que ambos llamaban el museo de las cerámicas, una construcción cuadrada con un techo en forma de cúpula que se encuentra detrás del palacete y que, según Bachir, se parece mucho a las tumbas de los santos musulmanes.
-En mi historia personal -dice-, conocer a Claudio fue como haber conocido, tal vez no a un santo, pero al menos a un hombre fuera de este mundo.
Es el único momento de nuestra visita en que su voz gruesa y enérgica se quiebra. Durante 32 años escuchó al propio Bravo definirse como un pintor realista que buscaba lo clásico, alejado de lo abstracto y de las modas pictóricas. El museo que piensa dedicarle en ese alejado pueblito de Marruecos es para él una forma de encontrarle el orden adecuado a esas palabras. Allí, el perseguidor de lo clásico habrá llegado a su destino. A partir de ese momento, lo clásico será también Claudio Bravo.
|
|
|
|
| |
 |
| |
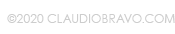 |
|